EL MORISCO ANDRÉS DE MENDOZA
No era un morisco normal como lo eran
aquellos que vivían en la Mota. Bueno, más bien los pocos que habían quedado
tras las diferentes dispersiones de años anteriores. En 1609, Andrés de Mendoza
regentaba una tienda de la plaza de la Mota. Vendía y traficaba paños, pues el
ganado lanar abundaba en la comarca alcalaína y los telares eran la herramienta
de trabajo de las casas de muchos vecinos.
 Los regidores se vieron obligados a examinar a todos
los cardadores para ganar en calidad a la hora de las ventas en otros mercados
de alrededor. Andrés prosperaba y, además, recibía el apoyo de un regidor que
había llegado a la ciudad de la Mota a principios de siglo XVII. Este munícipe
comenzó a traficar con el ganado y logró enriquecerse en poco tiempo
despertando la envidia de la casta de los poderosos locales, los Cabrera y
Aranda, ya que controlaban la riqueza de aquella abadía. Pero, a estos dos
personajes se le cruzó un personaje sórdido y malévolo, Martín Jiménez
Carrillo, la mano ejecutoria de la orden de la expulsión de los moriscos de la
ciudad. Este contó con el apoyo del alcalde mayor que le preparaba todo el
aparato jurídico para hacer realidad todos los actos infames. Y de sus
instintos nefastos. Decir los apoyos jurídicos es un decir, porque este alcalde
más que implantar justicia en era un experto en levantar altercados y pleitos
contra todo ser viviente de la ciudad; sobre todo era el punto de mira del abad
Alonso de Mendoza y todo su cabildo, pues había tenido la osadía de enfrentarse
a un clérigo suyo con la espada en mano. A Andrés de Mendoza y Francisco de
Herrera, le cayó la suerte de la pedrea con
estos personajes cuando encontraron el motivo más nimio para desgajar la
felicidad y la amistad de estos dos personales.
Los regidores se vieron obligados a examinar a todos
los cardadores para ganar en calidad a la hora de las ventas en otros mercados
de alrededor. Andrés prosperaba y, además, recibía el apoyo de un regidor que
había llegado a la ciudad de la Mota a principios de siglo XVII. Este munícipe
comenzó a traficar con el ganado y logró enriquecerse en poco tiempo
despertando la envidia de la casta de los poderosos locales, los Cabrera y
Aranda, ya que controlaban la riqueza de aquella abadía. Pero, a estos dos
personajes se le cruzó un personaje sórdido y malévolo, Martín Jiménez
Carrillo, la mano ejecutoria de la orden de la expulsión de los moriscos de la
ciudad. Este contó con el apoyo del alcalde mayor que le preparaba todo el
aparato jurídico para hacer realidad todos los actos infames. Y de sus
instintos nefastos. Decir los apoyos jurídicos es un decir, porque este alcalde
más que implantar justicia en era un experto en levantar altercados y pleitos
contra todo ser viviente de la ciudad; sobre todo era el punto de mira del abad
Alonso de Mendoza y todo su cabildo, pues había tenido la osadía de enfrentarse
a un clérigo suyo con la espada en mano. A Andrés de Mendoza y Francisco de
Herrera, le cayó la suerte de la pedrea con
estos personajes cuando encontraron el motivo más nimio para desgajar la
felicidad y la amistad de estos dos personales.
Andrés temiendo lo peor, habló con su
amo y le propuso abandonar la tienda de la Plaza Alta para retirarse a un
escondrijo de unas de sus heredades. Baremaron diversas posibilidades y sitios;
y se decidieron por la parte oriental de las tierras abaciales, porque le
permitían escapar, en caso de verse cercado, por entre aquellos montes boscosos
y cubiertos de encinares, quejigos y fresnos y dirigirse, a través de los
montes granadinos, a tierras almerienses.
Así, lo hizo y se llevó a su mujer, con la intención de que vinieran
mejores tiempos para su vida.
Andrés, escondido en una alquería de retama de una casa de campo del
regidor Francisco de Herrera, recordaba cuando la autoridad ordenó expulsar a
todos los moriscos tras la guerra de las Alpujarras, y sólo se habían salvado
aquellas mujeres, no por dignidad, sino por ser hilanderas de un arte que no lo
sabían trabajar las mozas castellanas:
la seda. Él había tenido la suerte de vivir en este cortijo alejado de
la fortaleza de la Mota, y no figuraba inscrito en ningún padrón. Hasta aquella
casa rural de retama, no llegaron los alguaciles para detenerlo. Y eso que
algunos ministros de la justicia venían persiguiendo a los leñadores furtivos y
a los ganaderos forasteros: unos acudían a los montes para rozar ilegalmente
los montes, y, los segundos, para pastar con sus ganados organizando
intercambios ilegales fingidos y simulados para evadir la justicia.
Pero, aquel nefasto año del reinado de
Felipe III, no le valieron las buenas artes ni la influencia de su señor
Francisco de Herrera para salvarlo. Pues, don Francisco de Irazabal, envió un
comisario llamado Martín de Carrillo, que había tenido conflictos con el buen
regidor Herrera, lo había acusado en varias ocasiones para entablar pleitos de
hidalguía, incluso llevó el conflicto a la Chancillería de Granada tachándolo
de no ser cristiano viejo y ser un aventurero que había conseguido la nobleza
por sus éxitos económicos; decía que había alcanzado con estos medios la
regiduría alcalaína. Usando artimañas entre los vecinos consiguió que le
desvelaran los moriscos escondidos, pues eran motivo de conversación de algunos
resentidos que no pudieron escapar de la justicia y perdieron a sus esclavos
moriscos con este último bando.
Martín Carrillo estaba alojado en la
posada de la calle Mesones, y, cercano a su estancia, se encontraba la casa de
Francisco Herrera. A pesar de que entre los vecinos corrían como la mecha
cualquier noticia, esta vez cogió de improviso al regidor. Bajó por entre las
escaleras del Pósito y se acercó a su casa situada en la calle Cava, junto a
una torre, por cuya puerta los vecinos se adentraban al barrio de Santo Domingo
de Silos. Curiosamente los muchachos la utilizaban para jugar a los “apedraícos” y asaltaban de una casa a
otra para divertirse y asustar a los vecinos del arrabal viejo. Aquel día de
primavera no pude evadir la justicia, pues el comisario encontró al regidor
dándoles órdenes para que le trasladara una carga de trigo a sus clientes de
Granada. El comisario le comunicó la orden de detención y se llevó maniatado en
medio de cuatro arcabuceros y dos alguaciles a su criado y su mujer.
Lo metió en la mazmorra de la Cárcel
Real, mientras formaba las diligencias para tramitar su traslado hacia África,
en el primer embarque que anunciara el capitán General de la Costa. Habiendo
pasado durante varios días detenido, lo envió en dirección hacia el puerto de
Málaga junto con otra partida que habían recogido de otros pueblos de la
Abadía. Desde Alcalá salieron escoltados de varios alguaciles y hombres con
arcabuces a través del camino de los playeros y pasaron por pueblos del reino
de Granada hasta llegar al puerto malagueño. Tras embarcar con otros muchos
moriscos de otros reinos de Andalucía y pasar el mar, Andrés arribó en Tetuán,
donde se alojó en un hostal para distribuirlos en otros pueblos de alrededor.
Tras varios meses de soledad y privanza
de su criado, Francisco de Herrera se enteró, por medio de un fraile
trinitario, de que se encontraba en aquella ciudad africana. A escondidas,
junto con su familia tramó un plan para rescatarlo, envió a su hijo y, dando
dádivas a varios soldados de aquella ciudad africana, logró traerlo otra vez,
junto con su familia a Alcalá la Real. Para que nadie lo descubriera, lo envió
de nuevo a su alquería de la ribera de Frailes.
Enterado de aquello Martín Carrillo, no
cejó en el empeño de encontrarlo y además buscar cualquier motivo para detener
al regidor Francisco de Herrera. Por eso, se valió de la influencia que tenía
sobre el corregidor Pedro Enríquez de Valdelomar. También, para acusarlo le
sirvieron varios asuntos sobre el origen del linaje de Francisco de Herrera. Se
veía inmerso en aquel intento de condenarlo como fuera, incluso para remontarse
a otros episodios supuestamente legales Ahora lo hacía con mayor encono y
enojo, pues se enteró por oídas que se encontraba en la plaza de la ciudad
regentando una tienda de telas con su mujer (los dos se hacían pasar por
comerciantes portugueses) y envió una pareja de arcabuceros junto con el
alguacil para detenerlo. Lo llevó de nuevo a los tribunales. Pero, de nada le
valieron sus malas artes, porque el asunto llegó a la Chancillería y Francisco
de Herrera montó una buena defensa de su detenido. Acusó a Martín Jiménez de
usar las malas artes de la venganza y de valerse de delatores falsos. Le dio la
vuelta a la tortilla, y encuadró a Andrés de Mendoza dentro de aquellas
familias que habían detenido simplemente por encontrarse entre su familia algún
ascendiente morisco. Incluso el oidor el licenciado Perada de Velarde falló a su
favor y acusó a los delatores de actuar con pasión.
Un día se encontró Herrera a aquel
jovenzuelo comisario en la plaza y le dijo:
-Tienes
mucha ambición y te ha desbordado el ansia de alcanzar riquezas muy de prisa.
Aquel le miró torvamente y le respondió:
-Todavía
no las tienes todas contigo. Tú no te quedas atrás. Hoy, recibido una orden
sobre los moriscos para que fueran apresados y enviados a las galeras como
esclavos.
-
¿Y no perdonarías ni a sus hijos ni sus mujeres?
-Me
los llevaría de esclavos, como dice la orden.
-No
seas tan atrevido, que yo sepa se refiere a los que se cautivaseN de la
Berbería... y a estos no le atañe...












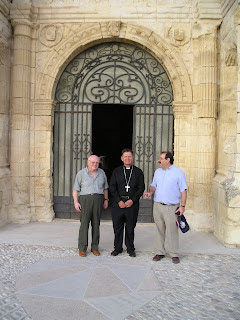


































.jpeg)




